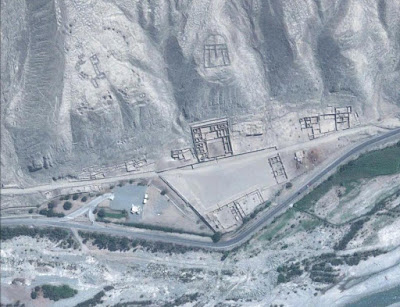Este mes he querido tocar un tema distinto, mucho más actual pero no carente de historia, y que se complementa con lo publicado en artículos anteriores sobre la ciudad global (ver Lima y sus Imaginarios Urbanos y Lima Ciudad Global, de julio y agosto del 2013 respectivamente), relacionado con la formación del panorama urbano de Lima, línea del cielo o como se le dice en Ingles el “Skyline”, uno de los elementos constructores de la identidad y la imagen urbana de una ciudad.
En su blog Mi Diario Urbano, el urbanista mexicano José
Manuel Landin, cita al arquitecto Wayne Attoe, que escribió el libro “Skyline:
Understanding and Molding Urban Silhouettes” (1981), para explicar el origen
del concepto; según Attoe, el Skyline no es un fenómeno reciente ya que la
concepción surge a mediados del siglo XIX cuando el termino apareciera en la
población, tanto en áreas rurales y urbanas, como sinónimo de horizonte y en
algunos periódicos, como un fenómeno visual donde se encontraba la tierra y el
cielo. No fue sino hasta principios del siglo XX cuando la palabra Skyline se
desligó de una relación tierra – cielo, para convertirse en una relación entre
edificios (medio físico) y el cielo (medio natural). (1), generándose así un contraste
muy fuerte entre estos dos elementos del paisaje.
Landin, rescata tres apartados importantes del libro de
Attoe que definen el Skyline de una ciudad; los símbolos colectivos, el
indicador social y el aspecto funcional (2). El primero, se refiere a como la construcción
del horizonte urbano responde a la visión colectiva de una sociedad urbana en
la definición de una identidad en un momento coyuntural de la historia de la
ciudad, relacionándolo probablemente a una búsqueda por parte de los ciudadanos
de un imaginario utópico e ideal.
 |
| Gráficos de Wayne Attoe sobre el Skyline en diferentes etapas de evolución de la ciudad. Mi Diario Urbano |
El segundo aspecto, muy relacionado con el primero, explica
que el Skyline puede representar valores de una comunidad o de la misma
sociedad donde se emplaza, destacando la altura, la forma y ubicación de los
edificios, los usos de suelos, las actividades principales o lo que es común,
la jerarquía de poderes económicos, políticos y sociales (3). Un ejemplo de
esto lo vemos en la ciudad medieval de San Gimignano, ubicado en la región de
la Toscana, Italia. Las familias patricias que gobernaban la ciudad
construyeron 72 casas – torres de hasta 50 metros de altura, quedando
actualmente solamente 14 de estos monumentos (4). Estas familias competían
entre sí para construir la torre más alta de su palacio, tratando de demostrar
el poder político y económico de las mismas, y por ende la prosperidad de la
ciudad.
Finalmente el tercer aspecto está relacionado a la
función utilitaria del skyline para ubicar edificaciones importantes,
orientando rápidamente a las personas dentro de un espacio urbano. Tanto K.
Lynch (1984) como I. Bentley (1999), asocian este aspecto al concepto de
legibilidad de los edificios importantes que pueden ser identificables
rápidamente por las personas y que forman parte de la imagen urbana. Un caso
ampliamente conocido es la cúpula de San Pedro en Roma, que no solo es un
elemento orientador dentro del perfil urbano de la ciudad, sino que es tambien
un hito lleno de significado y simbolismo dentro de la identidad de la urbe. Además,
rompe con esa horizontalidad casi absoluta que tiene Roma en su perfil urbano.
Así como la trama urbana y los llenos de las
edificaciones definen la morfología de una ciudad en planta y desde una vista directa
a 90°, el Skyline determina también la forma de la misma a manera de corte o
elevación, identificando rápidamente el patrón de crecimiento, ya sea compacto
o disperso, las diferentes centralidades, las formas arquitectónicas de los
edificios más importantes, su simbolismo y significado.
A diferencia de muchas ciudades de Europa y Norteamérica
como Paris, Londres, Nueva York o Los Ángeles, incluso comparado con otras urbes
de Latinoamérica, Lima no ha tenido un panorama urbano bastante destacable e
identificable dentro del contexto regional y mundial; su crecimiento horizontal
a lo largo de los siglos y una arquitectura de edificios con alturas
relativamente bajas (en promedio de 50 hasta 90 metros de altura) esparcidas de
maneras aisladas o formando grupos relativamente compactos aunque nada
uniformes, han conformado un perfil urbano de “peine roto”, discontinuo y sin
ninguna identidad, sobre todo en zonas como el centro de Lima, San Isidro o
Miraflores, percibidos visualmente desde elementos naturales como la Costa Verde,
el Morro Solar o el cerro San Cristóbal, conformando así el Skyline limeño
actual. Esta situación se da debido a diversos factores, entre los cuales el más
importante es el miedo a los terremotos, considerando que Lima se encuentra en
una zona altamente sísmica, lo que ha ocasionado que se den normas de
edificaciones bastante rígidas y exigentes en términos de alturas de
edificación, junto a inversiones urbanas de escala más bien limitada (5) y una mínima
o casi nula aplicación de sistemas constructivos y estructurales más
especializados e industrializados tanto para soportar sismos de gran magnitud
como para desarrollar edificios de grandes alturas, como cimentaciones
especiales y estructuras de acero.
 |
| Vista del panorama urbano de Lima. Foto Victor Jose Ramirez Cordero en Flickr |
 |
| Otra vista del Skyline de Lima. Desarrollo Peruano |
Haciendo un poco de historia, el panorama urbano de Lima
se empezó a formar durante el periodo colonial, hacia finales del siglo XVI y
principios del siglo XVII, cuando las torres de las principales iglesias de la
ciudad empezaban a asomarse por los cielos. Si aplicamos la teoría de Attoe, se
construyó una imagen desde el simbolismo colectivo y el indicador social de una
ciudad con un misticismo y una fe religiosa muy grande, en donde la iglesia
tenía un poder bastante sólido y con mucha influencia en la población. Se
podían distinguir claramente las torres de la Catedral, San Francisco, Santo
Domingo y San Pedro, como las iglesias principales, imagen que podemos ver tanto
en los dos planos antiguos de Lima de Pedro de Nolasco graficados en 1685 y en
las pinturas y grabados de principios del siglo XIX, donde se pueden observar
varias vistas de la ciudad desde la ribera del rio Rímac y el cerro San
Cristóbal.
 |
| Plano de Lima de Pedro de Nolasco de 1685, en ella se pueden apreciar las principales torres de las iglesias limeñas. Blog de Anthony Valverde Victorio |
 |
| Panorama Urbano de Lima a principios del siglo XIX. Lima en la Historia |
El Panorama urbano de la colonia permaneció casi inalterable
a lo largo del periodo republicano, cuando a principios de los años 20 del
siglo pasado, durante el oncenio del presidente Augusto Leguía, se da un boom
económico bastante fuerte con la exportación de diferentes materias primas a
los países de Europa tras la primera guerra mundial, esto permitió el
surgimiento de muchos grupos económicos importantes en el país, que empiezan a
construir una serie de edificios para sus oficinas, muchas de las cuales eran entidades
bancarias (como el banco Italiano, actual banco de Crédito), ubicándose estas
en el centro de la ciudad, sobrepasando la altura de las antiguas casonas
coloniales y republicanas, con alturas que estaban entre los 5 a 8 pisos, compitiendo
así con las torres de las antiguas iglesias del siglo XVII. De esta forma, la
imagen del centro empieza a cambiar con arquitecturas entre neobarrocos y art
deco, construyéndose una imagen urbana muy parecida a la de Paris o Manhattan.
El primero de estos “rascacielos” fue el edificio Wiese, inaugurado en 1922, de
6 pisos y de estilo neoclásico (6). Paralelamente, se construyeron una serie de
edificios alrededor de la Plaza San Martin, inaugurada en 1921, cuyo proceso de
edificación se dio en tres etapas: la primera correspondió al Hotel Bolívar
(ampliado a 5 pisos en 1938); en la segunda se hicieron los portales de Zela y Belén
y el Club Nacional; y en la tercera, los edificios del lado oriental de la
plaza (entre aproximadamente 1935 y 1945) y el de la esquina con la calle Boza
(hacia 1940-1941) (7), de los cuales podemos destacar los edificios Sudamérica
y Boza respectivamente.
 |
| Edificio Wiese. Blog de Juan Luis Orrego Penagos |
 |
| Los edificios Boza y Sudamerica. Antigua Plaza San Martín de Lima - Perú |
No fue sino hasta mediados de la década del 50 cuando el
perfil urbano del centro de Lima cambia radicalmente con la construcción del edificio
del ministerio de Educación en 1956, frente al parque Universitario, obra del
arquitecto Enrique Seoane Ros y de estilo moderno, con sus 86 metros de altura,
llego a ser el edificio más alto del Perú por más de una década. Esta torre
junto con el edificio la Colmena de 84 m de alto, construido en 1959 y el Hotel
Crillon, inaugurado en 1960 con 20 pisos de altura, ubicados en los ejes de la
avenidas la Colmena y Tacna, configuraron el Skyline del centro de Lima durante
toda la década del 60.
 |
| Vista aérea del centro de Lima en 1943. Foto SAN en antigua tienda Oechsle |
 |
| Edificio del Ministerio de Educación. Inaugurado en 1956. Blog de Juan Luis Orrego Penagos |
A principios de los años 70, la construcción del Centro
Cívico, complejo que albergaba una serie de edificios estatales y que incluya
una torre de 102 metros de altura, con 34 pisos (33 desde el nivel de la
calle), le arrebató el liderazgo al viejo ministerio de Educación (8). El
complejo se construyó a partir de un concurso arquitectónico cuyo equipo
ganador lo constituía los arquitectos Adolfo Córdova, Jacques Crousse, Jose
Garcia Bryce y Miguel Llona (9). Esta torre, junto con el edificio del Hotel
Sheraton inaugurado en 1973 y ubicado al costado del mismo, definieron una
nueva visión del panorama urbano del centro; así mismo, fue el edificio más
alto de Lima hasta el año 2011 en que se inauguró el Hotel Westin. Por otro
lado, el surgimiento de nuevas centralidades comerciales y financieras hacia el
sur de la ciudad, como Miraflores y San Isidro, determinaron la aparición de
nuevos edificios en altura, tanto para vivienda como para oficinas y hoteles,
como el Cesar Hotel en Miraflores (hoy “Casa Andina”, en el cruce de la Paz y
Diez Canseco), con 18 pisos, inaugurado en 1976 y diseñado por Enrique Soane y
Ricardo Malachowski (10); o el Edificio de PetroPeru, inaugurado en 1973, que con
sus 82 metros de altura (11), seria de las primeras
torres del centro financiero de San Isidro.
Desde la década del 50 hasta mediado de los
años 70, la arquitectura “vertical” de la ciudad se orienta a los usos de
oficinas con servicios terciarios, hoteles y edificios estatales, especialmente
ministerios, cuya arquitectura mostraba el poder político de un estado
nacionalista y jerárquico (sobre todo durante los gobiernos del general Manuel
Odria y Juan Velazco Alvarado, en la que se construyeron el Ministerio de
Educación y el Centro Cívico). Por otro lado, el proceso de expansión del Skyline de
manera dispersa, disgregada y fragmentada hacia el sur de la ciudad, disminuye
durante la década del 80 debido a la gran crisis económica y social que se
vivía en ese momento en el país.
Con el cambio del modelo económico realizado en 1990
hacia el neoliberalismo y la apertura del mercado peruano al mundo, los flujos
de intercambio comercial crecen, reactivando economías como las primarias (minería),
secundarias (como la construcción) y de servicios (turismo), esto acompañado de
un boom inmobiliario que se inició a finales de la década del 90, generó la
construcción de nuevos edificios de oficinas, hoteles, viviendas
multifamiliares y nuevos centros corporativos en distintas zonas de la ciudad.
Este proceso se ha consolidado en los últimos 10 años, tanto en las zonas
tradicionales del San Isidro y Miraflores, como en los nuevos centros
financieros que están surgiendo en la ciudad (la zona del Derby y el Polo en
Santiago de Surco), mientras que en el centro de Lima, algunos de los antiguos
edificios de los años 20 y 30, se están reciclando y reutilizando para usos de
oficinas y vivienda. De esta forma, entre 1990 y 2007 se construyeron 30
edificios mayores de 50 metros y 12 de 40 a 50 metros; es decir el promedio de
altura no fue tan elevado. Sin embargo, algunos de ellos podrían calificase de
“rascacielos” para los estándares de Lima. En este sentido, uno de los símbolos
de la Lima Moderna fue la Torre Interbank, inaugurada en el emblemático 2000,
con un área total de construcción de 45 mil metros cuadrados, 20 pisos y 88
metros de altura máxima. El diseño fue del arquitecto Hans Hollein. Funciona
como sede principal del Banco Interbank y se ubica en el cruce de las avenidas
Javier Prado y Paseo de la Republica (13).
Dentro de este boom constructivo, en Mayo del 2011 se
Inaugura el Hotel Westin, con 120 metros de altura, esta junto con las torres
Begonias, de la misma altura e inaugurada dos años después, se perfilaron como
los edificios más altos de Lima y del Perú, quitándole el puesto al Centro Cívico.
De esta forma, estas construcciones transformaron el perfil urbano del centro
financiero de San Isidro, convirtiendo el cruce de la avenida Javier Prado y la
Vía Expresa en un punto de referencia importante dentro del Skyline de Lima. Por
otro lado, hacia el este de la Javier Prado y cerca al cruce con la avenida
Aviación en San Borja, se inaugura la
nueva sede del Banco de La Nación, en octubre del 2015, con sus 138 metros de
altura (12), ubicándose en una de las zonas culturales más importantes de la
ciudad (conformada por la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y el
Ministerio de Cultura), constituyéndose de esta manera no solamente como el
edificio más alto del Perú, sino también como un nuevo hito dentro del panorama
urbano de Lima.
 |
| Vista de la Torre Begonias y el hotel Westin. Al fondo el edificio de Interbank. Skyscrapercity |
 |
| Nueva sede del Banco de la Nación. Actualmente es el edificio mas alto del País. Foto Dante Piaggio en el Comercio |
Los futuros proyectos de rascacielos en la ciudad (como las siete torres del complejo de oficinas del Cuartel San Martin en Miraflores, cuyo edificio más alto llegaría a los 202 metros de altura) y la consolidación de la Vía Expresa y la avenida Javier Prado como los nuevos ejes de edificaciones en altura, marcaran la pauta en la conformación del Skyline limeño. Sin embargo, el crecimiento disperso y discontinuo de estos edificios, sumado a una arquitectura que no llega a construir del todo una identidad urbana propia, o mejor dicho arquitecturas que podrían estar en cualquier parte del mundo pero que no trasmiten elementos propios del lugar, seguirían definiendo un panorama urbano fragmentado y sin una imagen apropiada de ciudad para ser mostrada al mundo. Si aplicamos nuevamente las teorías de Attoe a nuestra realidad, podemos ver que el simbolismo colectivo no es tan sólido ya que la población actual de Lima es demasiado diversa cultural y socialmente, existiendo cientos de imaginarios o ideales urbanos, por lo que la construcción del Skyline respondería solamente a ciertos grupos empresariales, los mismos que muestran mediante su arquitectura el indicador social asociado al poder económico que estos pueden tener. Directa o indirectamente, también refleja la pujanza de muchos sectores de nuestra sociedad urbana en estos últimos años de prosperidad económica. No obstante, al ser nuestra población muy diversa como lo mencione antes, esta no se siente identificada con la imagen arquitectónica y urbana que trasmiten estos edificios o simplemente han terminado aceptándolo como parte de su entorno urbano. En cuanto al tema de la orientación, no muchos edificios de Lima sirven como hitos urbanos que sean guías para las personas, como la torre del Centro Cívico, el edificio de Petroperu en San Isidro o la torre del Ministerio de Industria ubicado en el mismo distrito (con su arquitectura brutalista y su remate en forma de sombrero cuadrado). De esta manera, muchos de los edificios de Lima pasan desapercibidos para algunas personas o simplemente no existen dentro del imaginario urbano de la ciudad.
Fuentes:
(1) Landin, Jose Manuel. “Entendiendo
el Skyline de las Ciudades”. Blog Mi Diario Urbano. 11 de octubre 2012. Link: midiariourbano.blogspot.mx
(2) Ibid.
(3) Ibid.
(4) UNESCO. Historic
Centre of San Gimignano. UNESCO – Word Heritage Convention. Link:
Whc.unesco.org
(5) Saenz, Isac.
“Cartografías Verticales: Skyscrapercity.com, el Espacio Digital y el Skyline
de Lima”. Crónicas Cartográficas: Historia Urbana y Cartografía. 8 de diciembre
2009. Link: crónicascartograficas.wordpress.com
(6) Orrego Penagos, Juan
Luis. “Rascacielos Historicos de Lima”. Blog de Juan Luis Orrego Penagos. 02 de
diciembre 2014. Blog.pucp.edu.pe
(7) Garcia Bryce, Jose.
“La Arquitectura en el Virreinato y la Republica”. Historia del Perú. Tomo IX.
Editorial Juan Mejia Baca. 1980. Pag. 135
(8) Orrego Penagos, Juan
Luis. Op. cit
(9) Ibid.
(10) Ibid.
(11) El Comercio. “El
Monumental Edificio de Petroperú”. Diario el Comercio. 23 de abril del 2014.
(12) COSAPI. “Nueva Sede
del Banco de la Nacion”, Link: www.cosapi.com.pe
(13) Orrego Penagos, Juan Luis. “Rascacielos
Historicos de Lima”. Blog de Juan Luis Orrego Penagos. 02 de diciembre 2014.
Blog.pucp.edu.pe